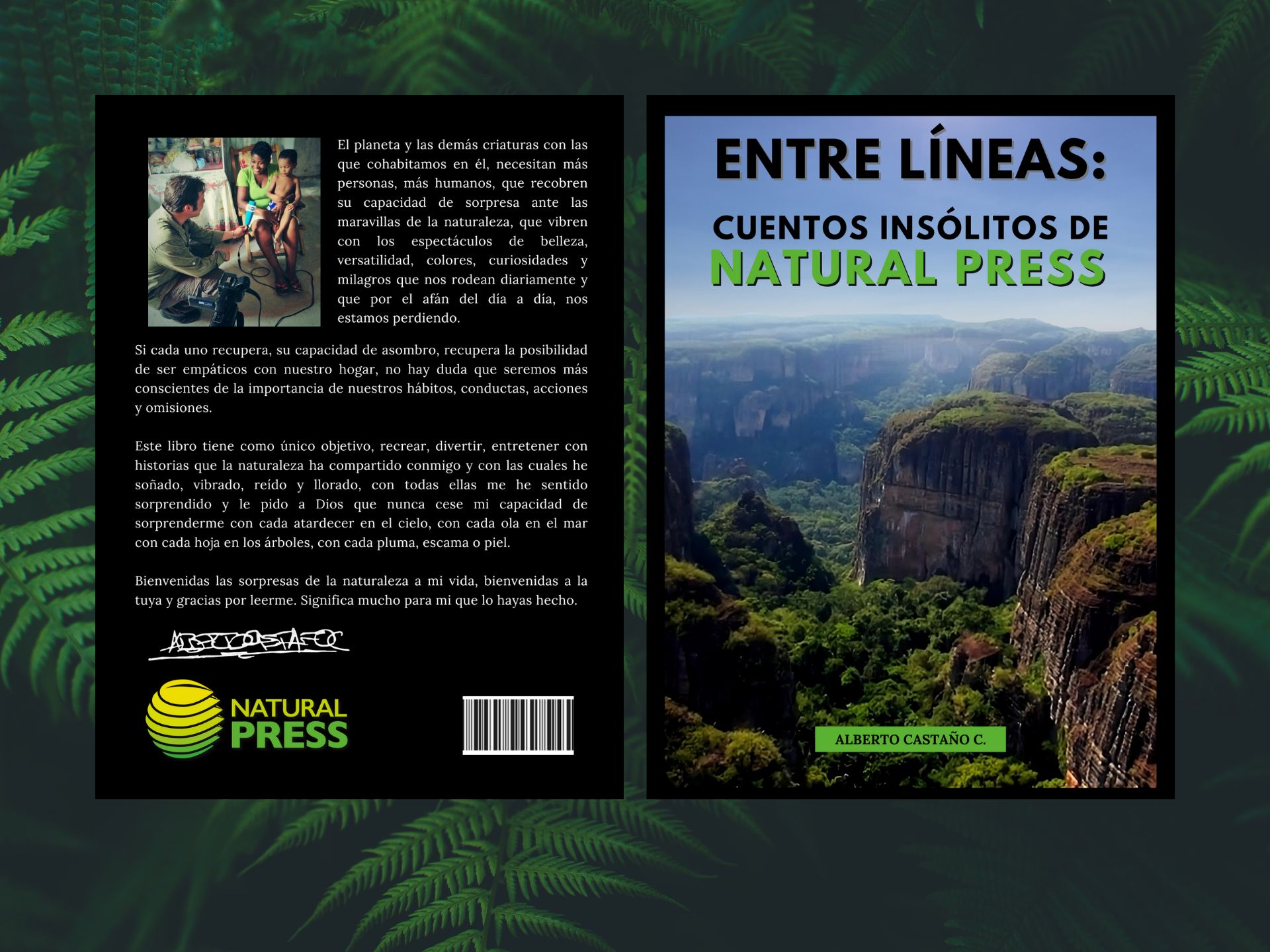Aún de noche y soñoliento me levanté un día de mi cama y me dirigí directo a la cama de Gerónimo, mi hijo menor, tenía apenas ocho años y dormía como si la noche nunca se fuera acabar. Su semblante rozagante y una tímida sonrisa dibujada en su boca de fresa me hacía pensar que así es como deberíamos dormir todos los habitantes de la tierra, no sólo sin preocupaciones, sin remordimientos, sin cargos de conciencia con la satisfacción del deber cumplido cada día. El niño perdido y el oso de páramo.
Una suave caricia surcó sus pequeños rizos. Aquella boquita, que dejaba entre ver la paz con la que descansa un niño absolutamente feliz, se convirtió de pronto en una fantástica luz que iluminó esa madrugada, a pesar de que aún faltaban algunas horas para que el sol asomara por el horizonte, para mi el día había empezado. Cada mañana su sonrisa es mi amanecer.
Sus ojos entreabiertos de golpe se abrieron como un par de faros en la oscuridad y recordó la razón para interrumpir su sueño. ¿Ya está cargado el carro?, preguntó, y cuando vio mi afirmación, saltó como un resorte de su cama y de un brinco se fue al baño. Una ducha rápida y en cinco minutos estaba vestido y listo. Así me gustaría que fuera todos los días cuando el motivo de levantarse es ir al colegio, pero nunca es así. Este era un día especial.
Sus hermanos, Nacho y Pablo, más grandes, ya estaban entre el carro junto a su mamá, sólo faltaba girar la llave y dar inicio a la aventura de un día que empezaba con grandes expectativas, pero del cual, todos éramos conscientes de no saber lo que nos depararía.
Hacia la aventura
Esa mañana el destino era un Parque Nacional Natural, muy cercano a Bogotá pero pareciese que estuviera en la ‘dimensión desconocida’, pues una inmensa mayoría de los habitantes de la capital colombiana ignoran la existencia o al menos la ubicación de Chingaza.
Por la carretera que conduce hacia el municipio de La Calera tardamos aproximadamente 40 minutos y allí nos desviamos hacia el centro administrativo Piedras Gordas, a otros 40 minutos más de allí. Llegamos antes de que saliera el sol, el objetivo era captar el despertar del día en un ecosistema fantástico en donde muchos podrían afirmar que es el reino de las hadas y los duendes que viven en los frailejones. Otros seguramente dirán que son los pitufos los que gobiernan habitando sus hongos.

Ni hadas, ni duendes, ni pitufos, sabíamos en realidad quién es el que gobierna esas inmensas y generosas montañas de donde se desprenden trillones de gotas de agua que surten de vida un número casi infinito de organismos que dependemos de ella. El rey y señor del páramo es el Oso Andino, el Tremarctos ornatus, un animal romántico, tímido, esquivo y ya veríamos qué más.
El amanecer de un día sin par
Ya dentro del parque nos dirigimos cuidadosamente hacia una de las partes más altas a las que por carretera se tienen acceso. Uno de los objetivos era ver el sol salir y disipar toda la niebla en aquel día de cielo despejado.
A pesar de las bajas temperaturas, Gerónimo bajó conmigo del carro para ver a la naturaleza desperezarse, estirarse, bostezar y dar la bienvenida al nuevo día. Todo era una sorpresa, todo era fantástico, cada fina gota atrapada por los musgos y frailejones para ser tributada al suelo esponjoso y luego filtrada por la porosa roca de las montañas para, en un futuro incierto, ser generosamente compartida en alguna de las tantas corrientes de quebradas y ríos que recorren tanto para occidente, como para oriente buscando los inmensos llanos del Orinoco.
Los ojos llenos de amanecer
Sus ojos se negaban a creer la majestuosidad del espectáculo natural que contemplaban en lo más alto de una montaña en absoluto y sepulcral silencio. Su expresión atónita quedó tan grabada en mi memoria como aquel amanecer sublime.
Pero nuestro objetivo principal era una faena de cacería, no estaba en nuestros planes dejar ese Parque Nacional Natural sin capturar al ‘señor del páramo’, el ‘fantasma entre la niebla’, el mismísimo ‘Mashíramo’, como lo llama reverencialmente la cultura Yukpa en las alturas de los distantes páramos del Perijá, fronterizos con Venezuela.
Debíamos capturar uno de esos magníficos osos para meterlo al carro y llevarlo con nosotros el resto de la vida. Teníamos el equipo necesario para tal hazaña, la cámara de video estaba lista para disparar en el momento en que aquel esquivo animal hiciera su aparición triunfal.
Pasamos el día de montaña en montaña, de río en río, de allí para allá siguiendo pistas, pisadas, excrementos, incluso nos topamos con las populares “pullas”, que son uno de los alimentos predilectos de los osos. Estaban frescas, no hacía mucho había comido allí, pero parecía un fantasma, iba siempre un paso por delante nuestro y a pesar de tener el dedo en el disparador, nunca conseguíamos darle captura.
La búsqueda continúa
Gerónimo ansioso miraba en todas las direcciones a pesar de que el hambre apremiaba, nadie pensaba en comer o en descansar, queríamos seguir y seguir adelante para obtener el premio mayor, que valiera la pena la madrugada, aunque el generoso páramo ya nos lo había pagado de sobra con los paisajes de ensueño a los que habíamos tenido el privilegio de fotografiar y disfrutar.

Muchos intentos pero nada… parecía que el espíritu del páramo estaba esquivo y resuelto a impedirnos que lo capturáramos para llevarlo con nosotros en el alma el resto de la vida… yo, en el fondo sabía que esta era una de las últimas oportunidades que tendríamos de poder verlo. Aún los niños no eran conscientes de que la próxima vez que saliéramos de Bogotá sería para dirigirnos a un país extraño lejos de todos los osos de anteojos del mundo.
Decidimos parar, dirigirnos a Monte Redondo, unas pequeñas instalaciones de Parques Nacionales muy cómodas, atendidas por los campesinos de la zona que tienen un alto sentido de pertenencia y compromiso por la protección de los ecosistemas y todas las criaturas que habitan en él.
Tomamos, algo descorazonados, un par de tazas de agua de panela caliente con limón y queso, algunas almojábanas y no recuerdo qué otras ricuras de la cocina campesina fueron las que degustamos, lo que sí recuerdo muy bien era el semblante esperanzador de Gerónimo que no se daba por vencido, ya hacía varias horas había pasado el mediodía y nosotros desde tempranas horas del amanecer recorríamos el parque sin la suerte de encontrarnos con el oso.
El salvador con ruana
En medio de un sorbo de agua de panela apareció un personaje pintoresco, debajo de la ruana y su poncho azul y su mirada escrutadora nos saludó, este gran hombre, Elías Raigoso, un campesino con un conocimiento inmenso del gran páramo, llevaba trabajando para Parques Nacionales Naturales más de 17 años y desde hacía horas nos estaba buscando porque sabía que unos periodistas ambientales andaban de cacería con su familia.
Sin dudarlo lo seguimos y luego de unos kilómetros de andar y andar entre las montañas nos bajamos de los vehículos y con un impresionante ojo de Águila el viejo Elías señaló con un dedo una pequeñísima mancha negra en medio de miles de otras manchas en medio de una montaña llena de frailejones. Era casi un frailejón más pero más oscuro, era una mancha lejana y extraña, lo único que lo diferenció de un arbusto o de una planta fue que en algún momento se movió.
Lea sobre: El Hambre Vieja de los Nukak
Emocionado nos dijo: “corramos que tenemos el viento a favor, esta es la oportunidad perfecta”, sin dudarlo tomé mi cámara y todos corrimos presurosos tratando de escondernos tras las ondulaciones del terreno para no ser detectados por el ‘espíritu del bosque nublado y señor del páramo’.
Gerónimo corría como si no hubiera un mañana, ágil y fuerte esquivaba con plasticidad felina cada roca, cada frailejón y cada charco, veloz corría a mi lado y sus ojitos abiertos como el par de faros que me iluminaron en la mañana no dejaban de mirar hacia nuestro destino. Parecía un enamorado corriendo en un prado veraniego, en medio de margaritas al encuentro con su amada.
De pronto todo se detuvo, el silencio ronco y profundo se apoderó del entorno, se escuchaban perfectamente los latidos del corazón que a punto de estallar quería salir por la boca. Cada paso era tan cuidadoso como si camináramos sobre huevos, cada respiración medida cuidadosamente para evitar algún resuello que nos delatara y la mirada firme, fija en el objetivo, una loma desde la que fácilmente podríamos observar al gran oso andino.
La sonrisa del Páramo
De pronto, ante nuestros ojos se despejó el panorama y allí estaba, era una osa con sus dos crías, una hermosa madre que protegía sus amadas criaturas como yo protegía las mías, una verdadera maravilla de la creación paciendo sin turbaciones en su reino, en sus dominios, en la alta y sagrada montaña que ella misma custodiaba viendo sosegada como sus crías aprendían cada día una lección más de su propio heredad.

Lo había conseguido, la había capturado y para siempre me acompañaría no sólo ella, coqueta e irresistible, femenina y poderosa hembra de oso andino, también sus hermosos retoños, su par de magníficos ositos.
Era la última oportunidad para verlo, más de 10 horas cazando un oso en Chingaza, hasta que por fin, no fue uno, fueron tres osos andinos, la madre y sus pequeños osos se dejaron ver corriendo por el páramo.
Se percató de nuestra presencia y tímida prefirió dar la retirada, la observamos durante todo el trayecto hasta que lejana, en un filo más allá de nuestro alcance, tranquila y desprevenidamente se perdió en una montaña más del ancho páramo de Chingaza.
El Amor Eterno
De un golpe me di la vuelta y me percaté de algo extraordinario, miré a Gerónimo a la cara y me di cuenta que sus ojos nunca habían brillado de esa manera, era como si ya no estuviera en este mundo, era como si viajara al lado de esa osa coqueta y sus cachorros, Gerónimo miraba al infinito sin parpadear, sin musitar palabra, sólo con esa sonrisa dibujada sobre su boca rosadita, debajo de su nariz de algodón, sus ojitos apuntaban más allá de la montaña que nos impedía seguir viendo la osa, parecía que él, con sus deseos, hacía que su mirada traspasara la milenaria roca y viajara a pie en una aventura misteriosa.
Por fin, después de unos minutos de absoluto estoicismo y serenidad suprema vi que pestañeó… sólo me dijo: “me perdí… me perdí de amor por esa osa”.
Ese día, cuando llegamos a nuestra casa estaba de noche, como cuando salimos, la diferencia es que aquella madrugada habíamos salido cinco, esa noche regresamos ocho, pues la osa y los ositos viajarán con nosotros en nuestros recuerdos y en nuestros videos por donde vayamos el resto de nuestra vida y así quedaron conectados el niño perdido y el oso de páramo.

Periodista ambiental y de conservación colombiano, actualmente residente en Canadá.